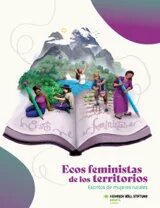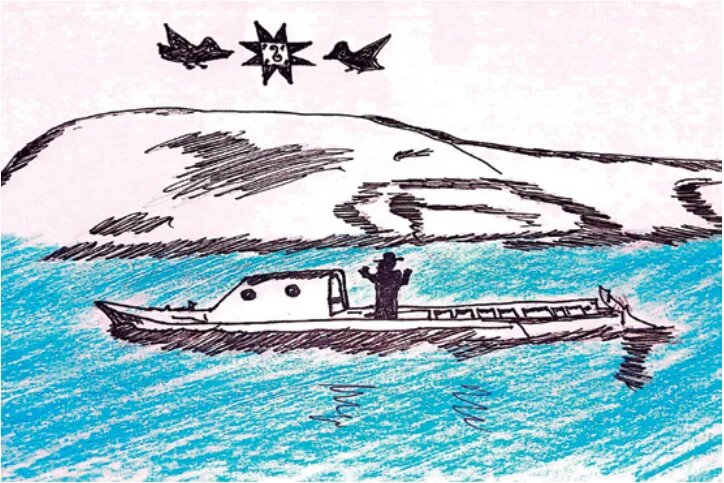Nacidas para salvaguardar la vida, los saberes, las prácticas, las tradiciones ancestrales y el derecho propio, pero también para ser libres y autónomas
La intención de este texto es dar a conocer el papel de la mujer indígena dentro del Resguardo Indígena de Muellamués desde 3 escenarios e incluyendo hechos reales. El primer escenario hablará del papel de la mujer indígena y la defensa del territorio; el segundo estará enfocado a la alimentación, la medicina y el tejido como herencia ancestral; y el tercer escenario hablará de educación y gobernabilidad. El desarrollo de dichos escenarios se llevará a cabo en 3 espacios: el más adelante (pasado), el ahora (presente) y el más atrás (futuro), explicados desde la dualidad del territorio.
La espiral del tiempo significa para los Muellamueses el camino de la vida, desde que naces hasta que mueres; asimismo, representa la conexión espiritual del mundo de arriba con el mundo de abajo.
Sus 7 colores tienen un significado especial:
- Violeta: simboliza la dimensión política, representada por la máxima autoridad dentro del territorio, que es nuestro Cabildo Mayor.
- Azul: la espiritualidad y conexión entre quienes habitaron el más adelante (pasado), quienes vivimos en el ahora y los que vendrán, es decir, el más atrás (futuro). En otras palabras, el pasado nos ha dado historia y sabiduría para vivir sabiamente en el ahora, y fortalecer los procesos comunitarios, políticos, sociales, ambientales y culturales en el futuro de la mano de nuevas energías, como la juventud del más atrás (futuro).
- Verde: simboliza la madre tierra, el cultivar los alimentos, la armonía entre la vida silvestre y el ser humano.
- Blanco: simboliza el paso del tiempo y el impacto de este en cada ser humano, tanto físico, mental e intelectual como espiritual. • Amarillo: energía y reflejo de los valores y principios forjados en el seno de la familia y la comunidad.
- Naranja: simboliza la cultura y preservación de prácticas, saberes y tradiciones desde la ancestralidad.
- Rojo: simboliza el espacio que habitamos los seres humanos, es decir, el planeta Tierra.
Origen de Muellamués
El Resguardo Indígena de Muellamués, perteneciente a la etnia de los Pastos, se encuentra cerca al volcán Chiles y en medio de los volcanes Cumbal y Azufral. La autoridad dentro del territorio se denomina Cabildo Mayor, mesa conformada por 10 comuneros elegidos por voto cantado como representantes de la comunidad ante el Gobierno.
Desde la mitología, unos dicen que Muellamués viene de “muelle” o puerto, ya que en el pasado existía un lago al pie de Guachucal, que significa “en lo alto del agua”, lago llamado Nalnao, el cual cobijaba las faldas del Morro de Colimba, templo del dios Iboag. Hubo una época en la que llegaron invasores, personas con la intención de saquear las riquezas de este dios. Iboag, furioso, ordenó a las aguas que se vaciaran llevándose en la corriente a estos invasores. Después de esto, el Morro de Colimba se ha visto como una montaña muy misteriosa. La gente contaba que esta montaña está sostenida por pilares de oro y que está llena de agua, ya que en la cima hay un arroyo donde el agua hierve. Cabe resaltar que la altura aproximada del Morro es de 4.300 m s. n. m., lo que hace poco creíble este evento, hasta que se hace uno de la frase “ver para creer” y sí, es verdad.
Se dice que en Semana Santa se deja ver la magia de un encantamiento, esto revelado a personas que andan a mala hora, siendo las 11 p. m., hora que se respeta hasta la actualidad dentro del territorio. En una de esas noches iba un comunero de la sección de abajo camino a su casa después de haber compartido con sus amigos unos tragos. Este hombre miró de repente que del Morro salían luces, lo que le llevó a pensar que tal vez alguien quería incendiar el Morro. Al acercarse más, vio que la gran montaña se abrió y dentro de ella se encontraba un rey sentado en una silla de oro, rodeado de grandes riquezas y tesoros. El rey llamaba al hombre, pero este temeroso y sin sentir ambición en su corazón lo ignoró por completo retomando su camino a casa. Al día siguiente contó lo que había vivido, pero nadie le creyó. Tiempo después desaparecieron comuneros de la zona sin dejar rastro alguno. Se dice que su ambición por el tesoro los llevó a adentrarse en la montaña acudiendo al llamado del rey y quedando atrapados en el encantamiento. También cuentan que a veces se escuchan voces de lamento y gritos de angustia, al parecer de los comuneros atrapados en el gran Morro. Esto podría explicar la forma de canoa que tiene nuestro territorio.
Otros dicen que somos hijos de los cerros o volcanes, descendientes del amor entre el cerro Chiles (el varón) y el cerro Cumbal (la hembra). Ellos son hijos de la tierra, el agua, el sol y amos de los Andes. De cada cerro nació un hijo: el Chiles tuvo a Embilpud, que significa “luz de las alturas”, el varón, y el Cumbal tuvo a Embilquer, “luz del pueblo”, una hermosa mujer. La unión de Embilpud y Embilquer poblaría las riberas de los ríos, las montañas y las llanuras del territorio Pasto, de donde venimos los Muellamueses.
Desde la cosmogonía se cuentan dos historias. La primera habla del Chispas, representando la dualidad masculina, y el Guangas, que representa la dualidad femenina. Ellos, convertidos en tigres, lucharon por el territorio y su riqueza, pero no se sabe quién ganó. La segunda historia, según cuentan los mayores, es que existieron dos indias poderosas, capaces de convertirse en aves, específicamente en perdices, una blanca y una negra, representando los saberes, riquezas y energía. Ellas danzaron por todo el territorio apostando dónde quedaría el territorio con clima cálido y dónde quedaría el territorio con clima frío. Esto dio como resultado la zona de Tumaco, lugar cálido y lleno de riquezas, y la zona de Guachucal (Muellamués y Colimba) con clima frío, áreas de páramo, fuentes de agua dulce y cobijadas por las faldas del volcán Cumbal.
Desde el origen se dice que los Muellamueses somos hijos de la unión del cacique Diego Mollamás, perteneciente a la sección de arriba, y la cacica Aurora Cerbatana, de la sección de abajo, siendo Muellamués nuestro idioma, lengua originaria de donde nacen los nombres de los predios en el territorio y nuestros apellidos, por ejemplo, están los Cuatines, Caipes y Cuastumales, que se desempeñan como protectores del agua, y están los Micanqueres, gente que trabaja la tierra.
La explicación de estas historias está fundamentada en la ley de origen. Como su nombre lo indica, los Muellamueses no somos venideros, somos originarios, hijos de la madre tierra, agua, aire, el padre fuego y una manifestación de la espiritualidad construida por nuestros antepasados como un mundo diverso y cambiante, espacio donde convergen la unidad, la oposición, la dualidad y la complementariedad de lo masculino y lo femenino que genera equilibrio.
PRIMER ESCENARIO: mujer indígena y defensa del territorio
Esta historia comienza por allá en el año 1535, con la llegada de los españoles al territorio Pasto, específicamente de Sebastián de Belalcázar con tropas a caballo y a pie, desencadenando una época de guerra y destrucción, ya que utilizaron a los indígenas con el objetivo de llevar a cabo la conquista de Popayán. A partir de ese momento, se registra la llegada de los terratenientes, también conocidos como “los blancos”, al territorio indígena de los Muellamueses, quienes empezaron a adueñarse de manera fraudulenta de grandes extensiones de tierra. La historia se repite hasta 1984-1985 con la llegada de la última terrateniente Nelly Fierro. La comunidad fue desplazada de sus tierras y obligada a vivir en las montañas; es ahí donde empieza la lucha por recuperar el territorio. Se levantan los líderes y lideresas unidos y organizados con un mismo propósito: “¡Recuperar la tierra para recuperarlo todo!”, lema que tomaría fuerza después.
En ese entonces, cuenta mi tía, la recuperación del territorio estuvo marcada por dolor y sangre, una historia que dejó grandes cicatrices en el territorio, la mente, el corazón y la piel de muchos comuneros que lucharon por recuperar el pedazo de tierra que los vio nacer, seres que perdieron la vida en esas batallas y otros que aún recuerdan con lágrimas en sus ojos esos terribles escenarios. Tuve la oportunidad de compartir con algunas lideresas, como la señora Melida Caipe Quenán, reconocida por su valioso aporte a la comunidad en la defensa del territorio, los derechos, protectora de los saberes y medicina ancestral, mujer ejemplo de amor y entrega por la tierra que la vio nacer; asimismo, con Umbertina Caipe, mi tía materna, quien recuerda esa época con nostalgia.
Las mujeres indígenas han jugado un papel fundamental en la defensa del territorio. Dejaban a sus hijos en casa mientras iban a arriesgar sus vidas por su comunidad, sus raíces y su tierra. Las mujeres eran maltratadas, violentadas por los terratenientes; sin embargo, como seres llenos de valentía, luchaban hombro a hombro con los hombres, a pesar del machismo y la estigmatización que sufrían. Simplemente es admirable el legado que han construido a través del tiempo para sus hijos, nietos, presentes y futuras generaciones de Muellamueses.
SEGUNDO ESCENARIO: alimentación, medicina y tejido como herencia ancestral
La mujer indígena no solo luchaba por el territorio, sino que también ha sido símbolo de vida, educadora, guardiana de saberes, prácticas, costumbres y tradiciones ancestrales, protectora de la diversidad, las semillas, las recetas, los valores, la unidad, no solo familiar, también de la comunidad, y lideresa, transmitiendo los conocimientos de generación en generación, garantizando la pervivencia de estos en tiempo y espacio.
Dentro del territorio y desde los tiempos de adelante (pasado), la mujer indígena de Muellamués ha tenido una conexión especial con la madre tierra. Se ha encargado de cultivar la shagra (huerta familiar) y de proveer alimentos de excelente calidad, libres de agroquímicos y cultivados con amor, teniendo en cuenta el calendario lunar, así como los saberes que sus abuelos y padres le transmitieron, creando sinergias entre las plantas, utilizando extractos de diferentes plantas medicinales como repelentes de plagas y cuidando las semillas nativas como parte principal de la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentarias. Estos espacios han sido de encuentro familiar, fuentes de conocimientos ancestrales, sin olvidar la memoria y medicina ancestral, por supuesto, practicada por mujeres indígenas para curar males del campo como el espanto, el mal aire u otras enfermedades tanto espirituales como físicas. La segunda instancia de los alimentos está alrededor del padre fuego, lugar dentro de la cocina donde la familia se reúne alrededor del fogón de leña a conversar, tejer la palabra, compartir los sagrados alimentos que la madre tierra nos provee y planear sus actividades diarias. La mujer no solo cultiva, cosecha y prepara los alimentos, sino que también transmite su saber a los hijos, los educa para que estos en el futuro practiquen y repliquen a sus hijos lo aprendido.
Myrian Taramuel, mi querida madre. Desde que tengo memoria me ha enseñado a ser una mujer independiente, trabajadora, capaz de desenvolverme en cualquier espacio y lograr lo que me proponga, el respeto, la honestidad, la perseverancia y la humildad. De ella he comprendido el significado de un verdadero amor de madre que, a pesar de las adversidades, supo sobreponerse y mantener la familia unida.
Los alimentos son sagrados. Hay algunos platos que se preparan en ocasiones especiales, por ejemplo, las especies menores como cuyes, conejos y gallinas en este caso. Vienen a mi memoria recuerdos de mi madre: ella cuida los cuyes y conejos durante meses para poder prepararlos cuando alguien de la familia cumple años, alcanza una meta o simplemente cuando nos reunimos cada Fin de Año. Este es un gesto que desde los tiempos de adelante (pasado) se ha considerado como una muestra de amor de una madre para sus hijos o familiares que por circunstancias de la vida han tenido que salir del territorio para buscar mejores oportunidades, pues el cuidado de estas especies menores implica un gran esfuerzo y tiempo. Más allá de compartir los alimentos, es la unión familiar, volver al territorio, al seno de una familia que nos dio el ser y una madre que nos espera con los brazos abiertos.
Otro de los aspectos que vale la pena mencionar es el tejido como un ejemplo de cómo funciona la vida: le puedes dar el color que quieras, tejer llano o darle un hermoso diseño, tejer a mano o utilizar una herramienta, puedes hacer un bolso, una ruana… la libertad de elegir y la creatividad solo dependen de ti. En la práctica, cuentan las mayoras, el proceso es muy largo e inicia desde cuidar la oveja por un tiempo determinado. Llegado ese tiempo, se debe trasquilar la oveja, hacer el guango para tizarla, es decir, abrir la lana lo más suelta posible. Posteriormente se hila, que es torcer la lana y convertirla en hilo; el grosor dependerá de la prenda que se desea tejer. Ya hilada la lana se procede a aspar o formar la madeja; de ahí se lleva a lavar la lana, con el fin de quitarle la cera para que sea más fácil de manejar, y finalmente se tiñe. Desde los tiempos de adelante (pasado), se han utilizado plantas naturales, semillas, cortezas o frutos para crear colores o se teje con el color natural de la lana. Dentro del tejido también se encuentra la guanga, una herramienta hecha de madera donde se realiza el proceso de urdido, quinchilado, preparación del chute para luego tejer. Este arte incluye todas las ciencias, al final todo tiene un significado, un por qué se hacen las cosas.
Antes era obligación de la mujer tejerle una ruana al esposo, enseñar a las hijas el arte del tejido para continuar con esa tradición. Actualmente, existen escuelas de tejido lideradas por hombres y se ha integrado el tejido en los programas académicos de las instituciones educativas que están situadas dentro del territorio indígena. Esto es una clara reflexión sobre cómo cambian el tiempo y la forma de pensar, sentir y hacer las cosas.
TERCER ESCENARIO: educación y gobernabilidad
No todo es color de rosa, las mujeres indígenas hemos tenido que pasar muchos obstáculos culturales, sociales y políticos. Desde los tiempos de adelante (pasado) hemos sabido defendernos, hacer valer y respetar nuestros derechos, alzar la voz para ser escuchadas. A lo largo de la historia han existido mujeres que han liderado diferentes procesos, luchando y fomentando la educación para las presentes y futuras generaciones. Desde que la Constitución reconoció nuestros derechos como indígenas, las cosas han cambiado: empezamos a ir a la escuela, luego al colegio y las más valientes a hacer grandes sacrificios para ir a una universidad.
Actualmente, tenemos docentes mujeres en nuestras escuelas y colegios, etnoeducadoras que pertenecen al resguardo, mujeres que nacieron, crecieron y se educaron de la mejor manera, que es acompañando los procesos que viven la comunidad y su territorio de primera mano. No solo han ganado espacios en educación, sino también en el aspecto político. Por primera vez, desde que la comunidad de Muellamueses conformó el Cabildo Mayor como la autoridad que nos representa y toma decisiones buscando el Sumak Kawsay o “el buen vivir” de los comuneros, en el año 2023 se logró elegir con gran apoyo de la comunidad a una mujer, ocupando el cargo de regidora segunda. Antes las mujeres ocupaban el cargo de secretarias y los hombres y mujeres machistas creían que la mujer no era capaz de desempeñar un cargo en la mesa del honorable Cabildo Mayor. Aunque siguen existiendo diferencias, la mujer indígena de Muellamués continúa construyendo una historia digna de contar a las futuras generaciones, porque siempre debió ser así. La mujer indígena ha sido el soporte del hombre y, más que eso, desde la dualidad destaca la mujer como autoridad, ya que como territorio nos caracterizamos por converger en dos secciones: sección de arriba, liderada por Diego Mollamás, y sección de abajo, liderada por la cacica Aurora Cerbatana. Ellos, al contraer matrimonio, heredaron a su descendencia la estructura política comunitaria y a la vez descentralizada, a partir de ahí la mujer se reconoce como sujeto de derecho.
Explicada de otra manera, la dualidad es representada por el hombre desde el trabajo, la fertilidad, la cosecha y el territorio, y la mujer desde la siembra, la fecundidad, la urdimbre o el tejido, las semillas, la casa y la cultura. Espiritualmente, representa la complementariedad que garantiza la armonía y el equilibrio natural de los seres vivos, la forma organizada del entorno en tiempo y espacio. Así es como hombre y mujer, el arriba y el abajo, adentro y afuera, el día y la noche, lo claro y lo oscuro, el frío y el calor, necesitan el uno del otro para ser. Porque somos energía que fluye en cada proceso vital, somos unidad, equidad, igualdad y minga que permanece unida.
¡Porque no nacimos para cocinar y parir hijos como una obligación a cumplir, sino por elección propia! ¡Somos mujeres que nacimos para liderar a nuestro pueblo, luchar por nuestros derechos y proteger nuestro territorio! ¡Somos seres capaces, con los mismos derechos que los hombres, con ganas de estudiar, ser médicas, abogadas, ingenieras, ser mujeres libres de decidir nuestro futuro sin seguir un patrón cultural impuesto!
REFLEXIÓN
Sin duda, el recorrido por la historia de los Muellamueses muestra la evolución positiva en diferentes aspectos. Los tiempos están cambiando, el territorio sagrado se ha convertido en un santuario que no se vende, por el contrario, se cultiva y se cuida con amor. Asimismo, la vida de las mujeres indígenas Muellamueses está cambiando. La libertad de expresión y el ejercer los derechos que antes nos eran negados han permitido visibilizar el gran potencial de liderazgo y construcción colectiva que está destacando a los Muellamueses, porque lo raro o imposible se volvió normal, pero con respeto y apoyo de todos.