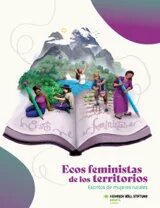Estas líneas se dan en el marco de un mosaico de colinas acariciadas por la brisa del Tolima, donde el verde de los cafetales se funde con el azul del cielo y el rojo de las amapolas. Un lugar marcado por la lucha, donde la tierra guarda las huellas de un pasado revolucionario y la esperanza de un futuro más apacible. Se ve como un lienzo pintado por la mano sabia de la naturaleza, donde los campos se extienden hasta donde alcanza la vista y las montañas abrazan el horizonte con su majestuosidad. Se ve como un hogar de contrastes, donde la belleza paisajística se entrelaza con la cruda realidad de la historia y el presente.
Se oye el murmullo constante de los arroyos que zigzaguean entre las fincas, el canto de los pájaros al amanecer y el eco lejano de las historias que se cuentan alrededor del fogón. Se oye el susurro de la esperanza que se niega a desvanecerse, a pesar de los desafíos que enfrenta cada día.
Sabe a tierra fértil y a café recién tostado, a frutas tropicales maduras bajo el sol y a la dulzura de los momentos compartidos en comunidad. Sabe a la fuerza de quienes han labrado la tierra con sus manos y a la resistencia de quienes se aferran a sus raíces con orgullo.
Huele a la frescura de la mañana, al aroma penetrante del café que impregna el aire y al perfume dulce de las flores silvestres. Huele a la vida que se abre paso entre la maleza y a la memoria que se entrelaza con cada rincón del territorio.
Sin duda alguna, si me fuera, extrañaría la calidez de su gente, la sencillez de sus costumbres, la lucha constante de sus mujeres por salir de las sombras y la fortaleza de su espíritu. Extrañaría los atardeceres dorados que tiñen el cielo de tonos cálidos y la sensación de pertenencia que se siente al caminar por sus senderos. Extrañaría, en definitiva, la magia que solo Planadas puede ofrecer con todos sus matices y contradicciones.
Y es que estas contradicciones se ven reflejadas en el tema central de mis líneas: las violencias contra las mujeres, que son una dolorosa realidad que permea todos los aspectos de la vida, manifestándose capciosamente en espacios públicos, privados, familiares, cotidianos y políticos en nuestro territorio.
A pesar de su omnipresencia, el silencio que envuelve este tema es ensordecedor, perpetuando su normalización e invisibilización en la agenda social e institucional. Si bien he visto cómo las mujeres nos movilizamos en rechazo a las violencias cada día de conmemoración como el 8M, el 25N y en otros espacios, a menudo nos dejan solas y siempre vemos a las mismas mujeres y lideresas recorriendo las calles de la cabecera municipal bajo la mirada indiferente de los y las transeúntes, y de la misma institucionalidad, que parecen ser ajenos a nuestras luchas y desconocer una realidad tan latente.
Este silencio, en parte, se atribuye a la dificultad que muchas personas enfrentan o hemos enfrentado en algún momento para reconocer las situaciones violentas y de vulneración de los derechos de las mujeres, debido a la falta de información clara, la poca importancia que históricamente se le ha dado al tema y las enormes barreras a las que se enfrentan las mujeres al momento de denunciar estas violencias, entre otras razones. También, en gran medida, a la indiferencia de una sociedad que a menudo tiende a minimizar la gravedad del problema.
Tal vez estas aseveraciones las hemos escuchado en muchas ocasiones y por diferentes medios, tanto que se han vuelto parte del lenguaje y hasta del paisaje. Pero me es necesario y casi que obligatorio continuar en el ejercicio de hablar y, en esta ocasión, de escribir al respecto, sobre todo si pretendo contarlo desde una realidad muy cercana, es decir, hablar de lo que observo y en lo que casi me veo inmersa al estar aquí y que además me genera muchas inquietudes que espero despertar en mis lectores y lectoras, tanto los/as del territorio como los que están fuera de él.
En este sentido, me parece importante saber si lo que se evidencia aquí ¿son hechos aislados o propios de un municipio afectado por el conflicto armado? O si ¿esta situación es individual? Y, si no lo es, ¿qué hacemos como sociedad para transformarla? Si todas y todos conocemos las violencias debido a las diferentes campañas y a que tal vez los medios de comunicación se han puesto a la tarea de introducir un capítulo de su programación para visibilizar y rechazarlas, ¿por qué no cesan? ¿Te has sentido violentada o te identificas con alguna de las situaciones que planteo?, ¿te has sentido sola?
Y es que, además, siento la necesidad latente de sumergirme dentro de este texto que espero no solo llame a la reflexión, sino también a la acción conjunta, teniendo en cuenta que la magnitud de este flagelo se agudiza en el contexto rural, donde las mujeres se enfrentan a una serie de factores interrelacionados que exacerban su vulnerabilidad en comparación con las mujeres que viven en entornos urbanos.
En primer lugar, la falta de acceso a recursos y servicios básicos, como atención médica, educación y justicia, es más pronunciada en las zonas rurales, lo que limita las opciones de las mujeres para buscar ayuda o protección en casos de violencia. Es decir, la escasez de centros de atención médica y la distancia a los servicios de emergencia pueden dificultar el acceso a atención médica y apoyo psicológico después de sufrir violencia física, psicológica o sexual. Además, la falta de infraestructura de transporte confiable puede obstaculizar la capacidad de las mujeres para escapar de situaciones de violencia o buscar refugio.
La perpetuación de normas culturales y tradiciones patriarcales arraigadas también juega un papel importante en la prevalencia de la violencia contra las mujeres en áreas rurales. Una muestra de ello son las prácticas culturales que relegan a las mujeres a roles subordinados y justifican el control y la violencia por parte de los hombres. La presión para mantener la cohesión social y la reputación del hogar o la comunidad a menudo lleva al encubrimiento de casos de violencia doméstica o al desestímulo de las mujeres para denunciar tales casos, perpetuando así un ciclo de impunidad y silencio.
Asimismo, la dependencia económica de las mujeres en entornos rurales puede aumentar su vulnerabilidad a la violencia. Por ejemplo, muchas de ellas dependen de la agricultura o la crianza de animales para su sustento, lo que puede limitar sus opciones de escapar de relaciones abusivas o buscar independencia económica. Las desigualdades de género en el acceso a la tierra, los recursos naturales y las oportunidades de empleo también pueden exacerbar la dependencia económica y vulnerabilidad a la violencia; sin embargo, esto se muestra más a detalle con situaciones cotidianas que se relacionan más adelante.
Con el propósito de mostrar estas realidades, pero con la intención firme del llamado al rechazo social y al abordaje desde diferentes ámbitos de esta problemática, indicaré algunas de las innumerables formas en que estas violencias permean la vida cotidiana de las mujeres de mi municipio, de las mujeres de este territorio. También podría decir que tengo la esperanza de que aquellas que lean estas líneas se sientan representadas y, sí, aunque pueda sonar desconcertante, reconocidas.
Mi intención no es revictimizar, sino provocar un despertar colectivo, un estallido de voces entre aquellas mujeres que han estado en las sombras, donde parece que nadie las ve, nadie las escucha y nadie habla en su nombre. Pero no solo es esto lo que pretendo, sino poder hablar a los agresores, victimarios y cómplices de que se perpetúe esta cruel realidad en nuestra sociedad y, en general, hacer un llamado a la sensibilización y el rechazo a todos los tipos de violencias machistas que tienen a toda una sociedad enferma e inmersa en las desigualdades, teniendo como eje el sometimiento y la dominación de las mujeres.
Es imperativo que se reconozca la existencia de personas, entre las cuales me incluyo, que han comprendido y reflexionado sobre las situaciones y realidades a las que se enfrentan las mujeres de la ruralidad en su día a día. Y es que podría decir que, si me pudiera introducir así fuera por 5 minutos en cada uno de los hogares, familias, iglesias y espacios en los que normalmente habitan o convergen las mujeres de este territorio, lograría identificar algún tipo de agresión o vulneración contra ellas.
¿Qué puedo lograr cuestionando estas dinámicas nocivas y relaciones violentas y de poder? No lo sé y no sé si en algún momento podría tener esa respuesta; sin embargo, mi propósito es ser una voz que trascienda las fronteras de sus comunidades, rompiendo con la indiferencia que suele rodear estas problemáticas. Si bien es cierto que no soy la única que escribe sobre este tema, la multiplicidad de voces es esencial para alzar el tono y hablar en representación de aquellas cuyas realidades son ignoradas.
En este momento se me vienen a la mente las palabras de Flor, una mujer indígena de mi territorio, quien en una ocasión bajo una charla muy amena decía: “Hasta hace muy poco yo creía que los derechos eran para las blancas, sin embargo, ahora sé que los derechos son para todas y por eso me encuentro en esta lucha”. O la sorpresa de Amelia al indicar que creía que los derechos eran para las ricas y que por ello no se movilizaba en las fechas importantes para nosotras, o simplemente llenarme de orgullo al escuchar a las integrantes del Consejo Comunitario de Mujeres de Planadas diciendo que no quieren que las feliciten ni les envíen rosas el 8M, sino que exigen garantías de una vida digna y el cese de las violencias.
He sido testiga de cómo la seguridad de las mujeres en la calle, en las veredas e incluso en sus propios hogares se ha visto desmantelada, convirtiendo estos espacios en territorios inseguros, epicentros de una pandemia denominada violencia. A diario nos enfrentamos al acoso callejero, a frases desagradables y piropos que, lejos de ser halagadores, constituyen una manifestación directa de la objetivación de nuestros cuerpos. Las canciones, los chistes y los comerciales que denigran y violentan a las mujeres ya hacen parte del repertorio en el vocabulario, en bares y demás espacios de interacción social. Nuestras opiniones son invalidadas, nuestro trabajo es desvalorizado, nuestras luchas son objeto de burla, nuestros procesos organizativos son estropeados y estos son solo destellos de las violencias a las que nos someten.
Mientras escribo estas líneas con dolor, pero a la vez con la ilusión firme de que todo aporte es válido en una lucha que parece no tener fin, me voy dando cuenta de que, al abordar la situación de las mujeres rurales, la lista de agresiones parece interminable. Con un nudo en la garganta trato de registrarlas, pues hay que tener en cuenta que en estos entornos se presentan condiciones específicas que multiplican los daños y vulneraciones, situaciones que mencioné líneas atrás. Estas violencias, independientemente de su tipificación legal, son una realidad y deben ser visibilizadas, ya que representan una vulneración de derechos que limita significativamente el desarrollo de las mujeres y las pone en situaciones de desigualdad y de riesgo.
Ahora, si lo planteamos de alguna manera, podríamos responder a la pregunta: ¿qué significa ser niña en la ruralidad desde estos términos? En primer lugar, tu padre y madre se preparan para recibirte en el hogar con ropa de color rosado; tus juguetes serán muñecas, cocinas, planchas y demás objetos que te asignan de manera directa un rol en la sociedad desde muy chiquita. Asimismo, debes saber que a partir de cierta edad deberás hacer el trabajo doméstico que por nada del mundo asignan a tus hermanos hombres; es más, deberás cuidar de ellos y de tu padre, alimentarlos, estar pendiente de su ropa, recoger su plato de la mesa, lavarlo, entre otras labores que te dirán que solo son responsabilidad de las mujeres.
Además, cuando vayas a la escuela, deberás madrugar más y allá no podrás jugar al futbol porque te van a cuestionar por ser un “juego de hombres”. No pienses en trepar en los árboles ni que tu uniforme podrá ser un pantalón con el que te sientas cómoda, deberá ser una falda. Esto, como lo dije, constituye solo destellos de una serie de situaciones e historias que se viven en la cotidianidad en el sector rural.
Ya adultas, las mujeres continúan sometidas a cumplir con unos roles que comprenden, entre otras cosas, el trabajo doméstico, que va desde el amanecer hasta altas horas de la noche sin el reconocimiento merecido. Las labores del hogar, física y mentalmente agotadoras, rara vez son reconocidas o remuneradas, lo cual perpetúa la idea de que estas responsabilidades son exclusivas de las mujeres y de que esta es nuestra única misión en este mundo. Las niñas, desde una edad muy temprana, se ven forzadas a atender a sus hermanos, padres, primos, entre otros, privilegiados injustamente por su género. Así, se tejen cadenas violentas alrededor de las familias y se replican patrones de crianza perjudiciales.
El enfrentarse a conductas violentas de las parejas en estado de embriaguez es otra cruel realidad que enfrentan las mujeres en este territorio, pues, paradójicamente, el pasatiempo favorito de muchos hombres en estas regiones es derrochar los recursos económicos del hogar en el alcohol, recursos que también son producto del esfuerzo y trabajo de las mujeres. Esto gracias a que, como señalé, su tiempo es dedicado mayormente a los trabajos de cuidado, lo cual permite que los hombres puedan salir a trabajar de manera remunerada, en este sentido, su aporte a la economía familiar es invaluable, ¡¡¡pero esto nos introduciría en otro texto!!! Todo eso sumerge a las mujeres en un abismo de carencias y necesidades que se ven obligadas a asumir para evitar que sus hijos padezcan hambre.
Las mujeres, resignadas y en silencio, enfrentan malos tratos, groserías e incluso agresiones físicas cuando intentan reclamar. En muchos casos, se ven sometidas a violencia sexual, ya que la presión y coerción en un contexto de embriaguez las pone en situaciones de vulnerabilidad extrema, y esto se vive bajo la normalización de la premisa de que “las mujeres deben cumplir con su deber como esposas en el momento en el que el hombre lo requiere”, justificando estas situaciones en nombre del amor romántico.
Y aunque pareciera que esta realidad absurda ha sido dejada atrás y que solo afectó y sometió a nuestras madres y abuelas, aún existen muchos casos de violencia relacionados con el hecho de que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos, el impedimento de decidir si tener hijos o no, cuántos tener, si planifican o no y con qué lo hacen, si tienen o no relaciones sexuales, con quién, cuándo, entre otros.
Las mujeres son víctimas del sometimiento y de la dependencia económica desde diferentes aspectos. Los padres de sus hijos no responden por los alimentos, por ende, se ven obligadas a asumir solas esta responsabilidad; su trabajo no es pagado con el mismo valor que reciben los hombres y en muchas ocasiones ese dinero es retenido y manejado por sus parejas u hombres de su entorno. También son sometidas a violencia vicaria, agudizando la violación sistemática a los derechos humanos, pues los padres someten a sus hijos desde diferentes ámbitos: desde la manipulación, la coerción, el aislamiento y hasta el daño físico, pues saben que estas acciones causan daño directo a las mujeres, lo cual se ve agravado por la romantización de la maternidad. De esto se ven ejemplos claros y los he podido apreciar muy de cerca por medio de mis amigas o de algunas mujeres cercanas cuando los padres de sus hijos ejercen manipulación disfrazada de amabilidad, diciendo que son ellas las más propicias para cuidar de sus hijos e hijas, que están mejor con ellas, al ser más aptas para el cuidado, más amorosas, tiernas y entregadas, y manifestando que “la maternidad es la mejor etapa de las mujeres” o que “es lo mejor que nos puede pasar”, evadiendo así sus responsabilidades en cuanto a la crianza y cuidado de sus hijos.
Este texto, al que muchos podrían llamar una acusación, no solo apunta a los perpetradores de estas violencias, sino también a aquellos que las normalizan, a quienes deberían estar encargados de atender los casos y hacer justicia, y a menudo fallan en hacerlo, pues la violencia institucional también es un factor que de manera constante enfrentan las mujeres y que, además, se entrelaza con otros tipos de violencias como la física, la sexual y la psicológica. La desidia de los funcionarios y funcionarias se evidencia en su falta de perspectiva de género, de ética y hasta de sentido común.
Muchos en las instituciones revictimizan y cuestionan los comportamientos de las mujeres cuando, después de enfrentar numerosas barreras, miedos e inseguridades, finalmente se atreven a denunciar. Esta revictimización se manifiesta a través de actitudes y preguntas que culpabilizan a la mujer, cuestionan su credibilidad o minimizan la gravedad de la situación que ha vivido. Este tipo de respuesta por parte de las autoridades no solo refleja la falta de sensibilidad y comprensión hacia las experiencias de las mujeres que denuncian, sino una falta de conocimiento y perspectiva de género en sus funciones, perpetuando así un ambiente de desconfianza e impunidad que desalienta la búsqueda de justicia.
La comunidad a menudo tiende a reconocer estas actitudes como formas de violencia y revictimización hacia las mujeres, sobre todo las mismas mujeres. La culpabilización, el cuestionamiento de su credibilidad y la minimización de la gravedad de sus experiencias son considerados comportamientos inaceptables y perjudiciales. Esto da un aliento y luces de algunos avances en la materia; sin embargo, se queda ahí, pues, si bien reconocen estas situaciones, no saben cómo actuar o adónde acudir porque ¿a quién se le pide que acuse a quienes deben hacer justicia y no lo hacen? Esta será tal vez una incógnita constante en la comunidad y en la misma sociedad, pues, si en sus hogares les fallan a las mujeres, ¿no sería obvio esperar menos de las instituciones?
Es importante sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la importancia de abordar estos casos con empatía, respeto y enfoque de género para garantizar la protección y el apoyo adecuados a las mujeres que denuncian situaciones de violencia.
Además de reconocer y garantizar los derechos básicos de todas las personas, independientemente de su género, es crucial reflexionar sobre cómo abordar y romper con las realidades de violencia y revictimización hacia las mujeres, especialmente considerando el importante papel que juegan los aspectos culturales en esta problemática. Ante la pregunta sobre cómo enfrentar esta situación, se hace evidente la necesidad de unir esfuerzos y trabajar de manera conjunta como sociedad. Es fundamental que todos los actores sociales y políticos se unan en acciones coordinadas para abordar de manera integral este flagelo. No podemos dejar a las mujeres solas en esta lucha ni relegar la responsabilidad únicamente a ellas, a organizaciones específicas o colectivas. La efectividad de las instituciones también debe manifestarse en la sensibilización y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres.
Esto implica no solo brindar atención y reparación a las víctimas, sino también implementar políticas y programas destinados a sensibilizar a la sociedad en su conjunto, así como a prevenir y erradicar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género. En el telar de la lucha contra las violencias machistas, en especial aquellas que asolan silenciosamente a las mujeres rurales, nos enfrentamos a un desafío que trasciende las fronteras del género y alcanza las profundidades mismas de nuestra humanidad. Es imperativo no solo visibilizar, sino desmantelar los entramados de opresión que perpetúan este flagelo, adoptando un enfoque holístico que desvele las múltiples facetas de esta problemática.
La equidad de género, el respeto mutuo y la edificación de relaciones cimentadas en el consentimiento y la solidaridad son las bases sobre las cuales debemos fundar una nueva realidad. Debemos alzar nuestras voces en un coro ensordecedor, desafiando el statu quo y reclamando un futuro donde la dignidad de cada mujer sea inquebrantable, donde sus derechos sean inalienables.
Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido podremos arrebatarle a la oscuridad el dominio que ha mantenido por siglos, y tejer un tapiz de justicia y libertad para todas las mujeres sin excepción ni discriminación. Es hora de que cada uno y cada una de nosotras se convierta en el arquitecto de un cambio radical y perdurable en nuestra sociedad.
Que este llamado a la acción resuene en los valles y montañas, en los campos y ciudades, que se convierta en el eco eterno de una humanidad decidida a erradicar las violencias machistas de una vez por todas. En nuestras manos yace el poder de transformar la realidad, de construir un mundo donde ninguna mujer viva con miedo ni sufra en silencio.
Así, con la fuerza de nuestras convicciones y la solidaridad de nuestros corazones, avancemos hacia un mañana donde la igualdad sea más que una utopía, donde sea la verdad misma de nuestra existencia compartida. ¡Que este no sea solo el final de un capítulo, sino el preludio de una nueva era de libertad, justicia y equidad para todas las mujeres en cada rincón del mundo!